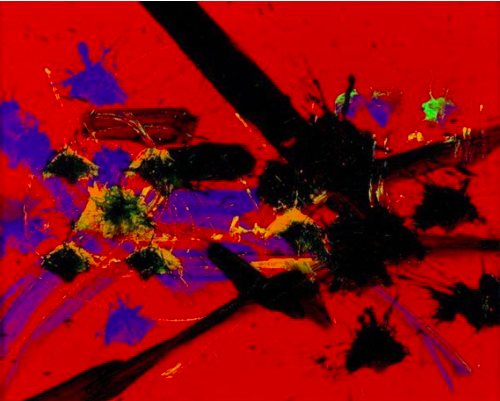
Ingrabam, 1989
Uno de los signos de estos tiempos es la proliferación, multiplicación y exasperación de y por el uso de las contraseñas. Hace muchísimo tiempo, cuando era niña, me entusiasmaban.
Fue cuando descubrí las novelas de aventuras, de detectives y de espías, Robin Hood y todo eso. Allí había muchas contraseñas. Recuerdo que en los cuarteles, fuertes, campamentos y escondites de todas aquellas novelas se usaba una cada día, se memorizaban. Era de lo más emocionante y misterioso.
A los nueve años puse una para entrar a uno de los cuartos de mi casa. Vivía en un barrio con casas alargadas de un solo piso y nadie entraba ni salía para nada de la mía, excepto mi mamá y yo que vivíamos solas, y alguna visita. Nunca les pedí contraseñas de verdad. Era solo un juego, soñaba con mundos lejanísimos: la Inglaterra medieval, la Francia del s. XVII, las post guerras del siglo XX.
Llegué a adulta con uno que otro encuentro ocasional con una contraseña hasta que empezaron los bancos a hacerse digitales y a pedirlas en los tele-cajeros. Detrás de ellas, un montón de empresas privadas y públicas las hicieron requisito indispensable. La red se hizo una parte constante e inconmovible de mi vida y empecé a acumularlas. Nunca las he memorizado, excepto la de los cajeros automáticos y eso por obligación. Menos cuando te dicen que para que sirva tienen que contener números, mayúsculas, signos de puntuación y más de ocho caracteres. Trato de usar la poca memoria que tengo para cosas más elevadas como las palabras de idiomas nuevos, los datos de historia, botánica o los cumpleaños de mis hijos – que también se me olvidan-.
Intenté hacer listas. Recibí con alegría la información de que hay máquinas para construir contraseñas, dedicadas a quienes trabajan en empresas donde deben enfrentarse a miles de ellas. En fin, no he visto nada más inútil que ese esfuerzo para que impidan fraudes que de todos modos suceden diariamente, y me parece que, así como he asistido a su apogeo, ahora lo hago a su entierro, con la identificación por huellas digitales, la imagen de tu cara o tu pupila. Esa solución enviará a un infierno tecnológico merecido a los cientos de miles de millones de contraseñas que hemos inventado.
¿Alguien las necesitará de nuevo alguna vez? Quién sabe. A lo mejor era necesario su crecimiento exponencial para que algún grupo extraterrestre manejase un par de millones de contraseñas de una vez y así poder acceder a algo de lo que nunca nos enteraremos. Ése es otro cuento.

es experta en el cultivo de huertos de hortalizas y flores.
lucygomezpontiluis@gmail.com
